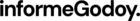En los últimos días de octubre y los primeros del mes de noviembre, que comienzan a asomarse al calendario guatemalteco con sus míticos vientos y tradicionales colores, comienzo a escuchar y a decir la frase “que tu fiambre esté bueno”. Y todos los años escribo sobre esta tradición. Como he escrito en otras ocasiones, “que tu fiambre esté bueno” es la peculiar manera de desear la “buena suerte” en guatemalteco durante las fiestas de los últimos meses del año. “Que tu fiambre esté bueno” es querer lo mejor para la otra persona, en virtud de lo que ella es, aprovechando una fiesta nacional que ensalza el significado de la vida y rememora la utilidad de la muerte de la manera más amena posible: con una buena comida. “Que tu fiambre esté bueno” retrata esa típica amabilidad del guatemalteco con el prójimo, que vive repartiendo esperanzas aunque viva en un país tan lastimado.
Por eso, siempre detrás del deseo de un buen fiambre está el deseo de unas amistades que nutran, de un país próspero, de una comida exquisita, de un estómago saciado, de una mesa llena y de nuestros muertos que, por razones sobrenaturales, viven entre nosotros en nuestros recuerdos, en nuestras anécdotas, en nuestras mesas y en nuestros platillos. Pero sobre todo, detrás de un buen fiambre siempre hay una familia unida. Al menos, en mi experiencia.
Este año, sobre la isla de la cocina desfilan todos los ingredientes que las tías Escobar —entre ellas, mi mamá— han comprado y preparado desde la semana pasada. Dos días antes del primero de noviembre se reúnen ellas tres, mi abuelo, uno de sus yernos y alguno que otro nieto, para hacer los preparativos. Mi abuelo, sentado al fondo de la cocina, supervisa la obra con un semblante que juega entre serio —porque la labor es ardua— y divertido —porque no hay nada más entretenido que contemplar la peculiar, ruidosa y bella dinámica de sus hijas cuando se reúnen. Mi abuelo prueba algo, comenta sobre el verde de los vegetales, bebe un sorbo de café, pregunta si están siguiendo la receta al pie de la letra, luego dice que los precios de los embutidos han subido, bebe otro sorbo de café, comenta alguna noticia y vuelve a preguntar si se está siguiendo la receta al pie de la letra.
Y es que la receta es sagrada. Con esa misma receta preparó el fiambre mi bisabuela materna durante décadas. Así también lo hizo mi abuela, su hija. Ahora lo hacen mis tías y mi mamá bajo el meticuloso ojo de su padre, mi abuelo, que vela por el platillo, que resulta siendo una especie de homenaje para mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela, y su abuela y su bisabuela, y así. Es homenaje porque es tradición. Y la tradición, más que una pauta de convivencia que una comunidad considera digna de mantener, es un legado importante.
Las tradiciones como el fiambre no solo se heredan, sino que se tejen y se trabajan. Se van construyendo poco a poco, con esfuerzo en la cocina, amor en la mesa y cariño en los detalles. Mis tías y mi mamá han hecho un trabajo magnífico con el fiambre Escobar. Los nietos hemos sido lentos para incorporarnos a su preparación —porque para comer sí somos buenos— y por eso este año mi abuelo ha sido enfático. Ha insistido en que los nietos tenemos que incorporarnos a la tradición del fiambre para poder mantenerla por más generaciones; tenemos que cuidar y asegurar la larga vida de la receta Escobar. Por eso, le ha encargado capitanear la tradición a mi hermana, una de sus tres nietas. Como quien designa a su heredera. Mi hermana, entonces, por nombramiento indiscutible y con todo el honor que merece, ha dicho que sí, que seguirá al pie de la letra los pasos e indicaciones inmortalizadas en la receta que mi bisabuela le enseñó a preparar a mi abuela, que a su vez les enseñó a preparar a sus tres hijas y que sus hijas, como mi mamá, le han enseñado y enseñarán a preparar a sus hijos para que nosotros, en un futuro quizás no tan lejano, le enseñemos la receta a nuestros hijos y sobrinos. Porque el fiambre, además de una delicia gastronómica, orgullo nacional, tradición centenaria y joya cultural, es un legado familiar.